|
EL
PERIPLO DE UNA BIBLIOTECA
Mediado
el siglo XV los musulmanes que aún residían en Toledo comenzaban
a sentir la presión que la sociedad cristiana, alentada por el poder,
ejercía sobre las gentes de otra confesión. Muchos de estos musulmanes
eran descendientes de las numerosas familias visigodas e hispanorromanas convertidas
al Islam en los primeros años del siglo VIII, poco después de
la conquista. Ese era el caso de los Banu al-Quti, godos que adoptaron la fe
de Mahoma quizá como una forma de seguir viviendo en la Ciudad de los
Concilios bajo dominio omeya. Durante generaciones la peculiar cultura hispanomusulmana
debió ir impregnando las formas de vida de la familia de tolerancia y
gusto por el saber y los libros, algo nada extraño entre los habitantes
de las principales ciudades de Al-Andalus.
La Toledo cristiana
fue, a lo largo de muchos años, ejemplo de convivencia, pero en la Castilla
turbulenta del siglo XV el tiempo de tolerancia se acababa para los al-Quti
ante la intransigencia religiosa en alza. Cuentan las crónicas que el
22 de mayo de 1468 un grupo de toledanos no católicos partían
al exilio; entre ellos se encontraba el cadí Ali ben Ziyad, miembro de
la familia al-Quti que ejercía de juez civil entre los musulmanes de
Toledo. Igual que habían hecho otros exiliados antes, y tal como harían
miles después, Ali ben Ziyad se dirigió al sur del estrecho, a
Berbería, tal vez a Fez o a alguna otra ciudad magrebí donde las
gentes de al-Andalus se fueron asentando. Pronto entró en contacto con
el imperio songhai del Sudán medieval, en África occidental subsahariana,
quizá siguiendo los pasos de bastantes moriscos que, a través
de las rutas de los tuaregs, se habían establecido en el país
negro de Malí.

Con
fuerte influencia tuareg, Malí representaba el confín sur del
Islam, y hacia allí se dirigió el toledano instalándose
en Gumbu. Buen aficionado a los libros, en su camino hacia centroáfrica
parece haber adquirido numerosos ejemplares de textos religiosos, vidas del
Profeta y el Corán, en algunos de los cuales tomó por costumbre
hacer anotaciones en los márgenes. Esas anotaciones contienen comentarios
suyos a lo leído, noticias de la época e impresiones de su vida
junto a otros moriscos “laluyyi” o renegados, como se les llamaba entre los
africanos. Hacia
fines del siglo XV su hijo Mahmud comenzó a usar el apellido Kati, por
corrupción del nombre familiar al-Quti. Por entonces se había
ganado la confianza del nuevo soberano de la región, Askia Mohamed, un
nativo de la etnia soninké y general del ejército songhai convertido
al Islam que llevó al imperio songhai a su máxima extensión,
rivalizando con los sultanes marroquíes. En aquellos años de esplendor,
inicio de la dinastía Askia, Mahmud Kati debió trasladarse a Tombuctú
junto a otros hombres de leyes que el Askia reclutó para formar un cuerpo
de juristas en la ciudad del desierto. Parece que allí se casó
con una hija del Askia y empezó su actividad literaria: tratados de derecho,
astronomía, historia y sobre todo el “Tarik el-Fettach”, la Crónica
del Viajero, un repaso detallado de las gentes, lugares y costumbres del África
subsahariana. Al tiempo continuó la costumbre paterna de adquirir numerosos
libros, enriqueciendo así la biblioteca familiar. Volúmenes de
medicina, geografía e historia, escritos en árabe y en hebreo,
y textos sobre la vida cotidiana de los “laluyyi” se fueron acumulando en el
patrimonio de los Kati. Durante
los años de esplendor del reinado de Askia Mohamed Tombuctú se
convirtió en la gran ciudad de la cuenca del Níger, el destino
añorado de las caravanas que atravesaban el Sahara desde el mediterráneo,
y lugar obligado de visita de comerciantes y viajeros islámicos, e incluso
algunos europeos. Uno de estos viajeros era el granadino Hasan, conocido como
León el Africano, a quien Kati menciona en su obra.
Tombuctú
ya era por entonces un lugar mítico entre tuaregs y comerciantes norteafricanos,
y había sido engrandecida por sucesivos gobernantes desde tiempo atrás.
Un engrandecimiento donde también habían tomado parte los andalusíes: la mezquita más antigua de la ciudad,
conocida como Djinguereiber (la grande), fue construida en 1325 por Ishaq
es-Saheli, un arquitecto granadino contratado por el emperador malinké
Kankan Moussa, quizá el más famoso del imperio de Malí.
El adobe y las maderas de palmera se combinan en gruesos muros para crear
un edificio corpulento, de escasa altura, erizado de suaves pináculos
y del color de la misma arena. Al interior los muros acogen un espacio oscuro
y fresco, articulado por pequeños arcos que le confieren un cierto
aspecto laberíntico. Una mínima decoración de bandas
verticales y salientes de madera alegra el exterior. Su singularidad sirvió
de modelo a las encantadoras mezquitas del Níger, entre las cuales
la de Djenné es la más lograda. León el Africano relata
también la existencia de un palacio construido por el mismo arquitecto
andalusí, ahora desaparecido. Según Ibn
Battuta, el gran viajero marroquí que recorrió el mundo
islámico en el siglo XIV, Ishaq es-Saheli el granadino habría
sido enterrado en Tombuctú, pues él narra haber visto su tumba.
parte los andalusíes: la mezquita más antigua de la ciudad,
conocida como Djinguereiber (la grande), fue construida en 1325 por Ishaq
es-Saheli, un arquitecto granadino contratado por el emperador malinké
Kankan Moussa, quizá el más famoso del imperio de Malí.
El adobe y las maderas de palmera se combinan en gruesos muros para crear
un edificio corpulento, de escasa altura, erizado de suaves pináculos
y del color de la misma arena. Al interior los muros acogen un espacio oscuro
y fresco, articulado por pequeños arcos que le confieren un cierto
aspecto laberíntico. Una mínima decoración de bandas
verticales y salientes de madera alegra el exterior. Su singularidad sirvió
de modelo a las encantadoras mezquitas del Níger, entre las cuales
la de Djenné es la más lograda. León el Africano relata
también la existencia de un palacio construido por el mismo arquitecto
andalusí, ahora desaparecido. Según Ibn
Battuta, el gran viajero marroquí que recorrió el mundo
islámico en el siglo XIV, Ishaq es-Saheli el granadino habría
sido enterrado en Tombuctú, pues él narra haber visto su tumba.
Algunas
mezquitas y palacios más adornaban Tombuctú, pero su mayor riqueza
era la cultural, el elevado número de doctores y sabios en variadas ciencias
que le dieron fama y la hicieron legendaria. La compra-venta de libros era una
actividad frecuente y apreciada, en la que sin duda participó Mahmud
Kati, pues de su colección procede la mayoría de los ejemplares
conservados. Durante
años la presencia de andalusíes en la capital del desierto siguió
siendo muy importante, máxime si cabe a finales del siglo XVI, cuando
una expedición marroquí a las órdenes de un morisco granadino,
Yuder Pacha, apodado “Joder”, se apoderó del norte del imperio songhai,
arrebatándoles Gao y Tombuctú a los reyes negros. Por entonces
la familia Kati se había trasladado lejos de la ciudad de los sabios,
a un lugar llamado Tindirma, donde el legado bibliófilo familiar comenzó
un largo peregrinaje. Con
la llegada al poder de los Bambara los moriscos caen en desgracia en las tierras
del Níger y los Kati han de abandonar sus ciudades y oficios tradicionales
(juristas, abogados) para dedicarse a la agricultura, repartidos a lo largo
de todo el Níger. Con ellos, c on
cada rama de la familia, viajarán partes de la biblioteca como medio
de evitar que los enemigos de la familia la destruyan al completo. Así
podrían perderse algunos documentos, pero otros se salvarían.
La persecución que sufre la familia a fines del siglo XIX hace que el
destino de la biblioteca se pierda en la memoria. Sin embargo la tenacidad de
unos lejanos descendientes de Ali ben Ziyad, Diadié Haidaa y su hijo
Ismael Kati, ha servido para rescatar del olvido este fantástico legado.
Poco a poco, con paciencia de santos y minuciosidad detectivesca, han recorrido
toda la geografía del Níger, aldea por aldea, hurgando en la memoria
y en los rincones olvidados de cada pariente o amigo próximo, hasta recuperar
miles de legajos y manuscritos, almacenándolos de nuevo en Tombuctú.
Pero el trabajo de Ismael Kati, a la postre continuador de la tarea, no había
hecho más que empezar. Todo lo recuperado se instaló hace años
en un edificio poco acondicionado, donde los libros se deterioraban con rapidez.
Ismael decidió entonces recurrir a la tierra de sus antepasados, España,
en busca de ayuda. Se dirigió primero a la Junta de Castilla-La Mancha
y luego, ante la indecisión de sus políticos, al gobierno de Andalucía.
Por fin, ante la presión de un grupo de intelectuales como Saramago,
Goytisolo o Muñoz Molina, encabezados por José Angel Valente,
la Junta de Andalucía se comprometió a facilitar todo lo necesario
para la creación de una nueva biblioteca en Tombuctú. on
cada rama de la familia, viajarán partes de la biblioteca como medio
de evitar que los enemigos de la familia la destruyan al completo. Así
podrían perderse algunos documentos, pero otros se salvarían.
La persecución que sufre la familia a fines del siglo XIX hace que el
destino de la biblioteca se pierda en la memoria. Sin embargo la tenacidad de
unos lejanos descendientes de Ali ben Ziyad, Diadié Haidaa y su hijo
Ismael Kati, ha servido para rescatar del olvido este fantástico legado.
Poco a poco, con paciencia de santos y minuciosidad detectivesca, han recorrido
toda la geografía del Níger, aldea por aldea, hurgando en la memoria
y en los rincones olvidados de cada pariente o amigo próximo, hasta recuperar
miles de legajos y manuscritos, almacenándolos de nuevo en Tombuctú.
Pero el trabajo de Ismael Kati, a la postre continuador de la tarea, no había
hecho más que empezar. Todo lo recuperado se instaló hace años
en un edificio poco acondicionado, donde los libros se deterioraban con rapidez.
Ismael decidió entonces recurrir a la tierra de sus antepasados, España,
en busca de ayuda. Se dirigió primero a la Junta de Castilla-La Mancha
y luego, ante la indecisión de sus políticos, al gobierno de Andalucía.
Por fin, ante la presión de un grupo de intelectuales como Saramago,
Goytisolo o Muñoz Molina, encabezados por José Angel Valente,
la Junta de Andalucía se comprometió a facilitar todo lo necesario
para la creación de una nueva biblioteca en Tombuctú.
Hay
que hacer notar la actitud orgullosa y loable de Ismael Kati, quien durante
bastante tiempo ha rechazado ofertas de compra de los ejemplares más
destacados, y en ningún momento ha contemplado la posibilidad de vender
al mejor postor el legado de su familia. Su mayor interés ha sido mantener
unida la biblioteca de sus antepasados, al tiempo que conservarla en condiciones
para que pueda ser consultada por los científicos. Por
fin, en septiembre de 2003, la Biblioteca Andalusí de Tombuctú
se ha hecho realidad tras un año de obras. Un edificio de 800 m2 con
más de 3.000 volúmenes en su interior, restaurados a cargo del
Ministerio de Cultura español, y financiado por la Consejería
de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía por la módica
cantidad de 150.000 euros, albergará uno de los legados culturales más
importantes de los siglos XV y XVI, con información muy valiosa sobre
las formas de vida de los españoles afincados en África subsahariana.
Y para quien no pueda acercarse hasta la curva del Níger a consultarlos,
una copia en microfilm de todo el fondo Kati se guardará en una biblioteca
de Almería.


|
LA
INFLUENCIA LINGÜISTICA
La
numerosa presencia de moriscos españoles durante largo tiempo en el
Sudán medieval, literalmente el “país de los negros”,
dejó una huella que va más allá de los libros acumulados
en años de actividad bibliófila. Los “laluyyi” o “arma”,
los renegados, como eran conocidos por las gentes del Níger por haber
tenido contacto con los infieles cristianos en Castilla, llevaron con ellos
al otro lado del Sahara numerosas palabras castellanas que se incorporaron,
de un modo u otro, al habla de las tribus del imperio songhai. Debe tenerse
en cuenta que no fueron solo los moriscos expulsados de al-Andalus en primera
instancia quienes llegaron hasta el Sudán; muchos de los expulsados
a lo largo del siglo XV también tuvieron un contacto importante con
los reinos del Sahel. En un principio este contacto se debía a intercambios
comerciales, actividad en la que fueron muy activos los moriscos. Pero según
pasaron los años, descendientes de los primeros exiliados y nuevos
moriscos llegados de España participaron en la expedición de
conquista de Tombuctú en 1591, dirigida por uno de ellos, Yuder Pacha,
de sobrenombre “joder” por el uso continuo que hacía de esa
expresión coloquial castellana. Yuder Pacha llevaba con él
4.500 soldados hispanos exiliados, principalmente granadinos, pero también
de otras regiones, que se establecieron en las tierras en torno a Tombuctú
y la curva noroccidental del Niger, mezclándose en muchos casos con
la población local.
Se tiene constancia
de que los moriscos, tal como hicieron los sefardíes, preservaron
su lengua, mezcla del castellano y del árabe. Pues bien, un gran número
de términos castellanos pasaron a las lenguas tribales de las gentes
del Níger, sobre todo al songhai. En 1997 y 1998 dos expediciones
científicas a Centroáfrica organizadas por la Universidad de
Granada, estudiaron, entre otras cosas, la etimología de las lenguas
del Níger, descubriendo cientos de palabras de origen andalusí
en la lengua hablada hoy por los “arma”, los descendientes de aquellos
“renegados” españoles y las gentes songhai con quienes tuvieron
hijos. El gran trabajo de Amador
Díaz García, miembro de ambas expediciones, constituye
un valioso documento de la presencia hispana en África Occidental |
 |
* Enlaces:
Andalusíes
en el Niger
http://www.islamyal-andalus.org/nuevo/historia/indice_%20andalucesen_niger.htm
Jesús
Sánchez Jaén
Permitido
copiar o difundir siempre que sea sin fín comercial, sin modificar
y citando el autor y la web donde se ha obtenido
Versión
en pdf (231 kb)


|
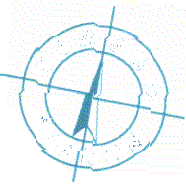

 parte los andalusíes: la mezquita más antigua de la ciudad,
conocida como Djinguereiber (la grande), fue construida en 1325 por Ishaq
es-Saheli, un arquitecto granadino contratado por el emperador malinké
Kankan Moussa, quizá el más famoso del imperio de Malí.
El adobe y las maderas de palmera se combinan en gruesos muros para crear
un edificio corpulento, de escasa altura, erizado de suaves pináculos
y del color de la misma arena. Al interior los muros acogen un espacio oscuro
y fresco, articulado por pequeños arcos que le confieren un cierto
aspecto laberíntico. Una mínima decoración de bandas
verticales y salientes de madera alegra el exterior. Su singularidad sirvió
de modelo a las encantadoras mezquitas del Níger, entre las cuales
la de Djenné es la más lograda. León el Africano relata
también la existencia de un palacio construido por el mismo arquitecto
andalusí, ahora desaparecido. Según
parte los andalusíes: la mezquita más antigua de la ciudad,
conocida como Djinguereiber (la grande), fue construida en 1325 por Ishaq
es-Saheli, un arquitecto granadino contratado por el emperador malinké
Kankan Moussa, quizá el más famoso del imperio de Malí.
El adobe y las maderas de palmera se combinan en gruesos muros para crear
un edificio corpulento, de escasa altura, erizado de suaves pináculos
y del color de la misma arena. Al interior los muros acogen un espacio oscuro
y fresco, articulado por pequeños arcos que le confieren un cierto
aspecto laberíntico. Una mínima decoración de bandas
verticales y salientes de madera alegra el exterior. Su singularidad sirvió
de modelo a las encantadoras mezquitas del Níger, entre las cuales
la de Djenné es la más lograda. León el Africano relata
también la existencia de un palacio construido por el mismo arquitecto
andalusí, ahora desaparecido. Según  on
cada rama de la familia, viajarán partes de la biblioteca como medio
de evitar que los enemigos de la familia la destruyan al completo. Así
podrían perderse algunos documentos, pero otros se salvarían.
La persecución que sufre la familia a fines del siglo XIX hace que el
destino de la biblioteca se pierda en la memoria. Sin embargo la tenacidad de
unos lejanos descendientes de Ali ben Ziyad, Diadié Haidaa y su hijo
Ismael Kati, ha servido para rescatar del olvido este fantástico legado.
Poco a poco, con paciencia de santos y minuciosidad detectivesca, han recorrido
toda la geografía del Níger, aldea por aldea, hurgando en la memoria
y en los rincones olvidados de cada pariente o amigo próximo, hasta recuperar
miles de legajos y manuscritos, almacenándolos de nuevo en Tombuctú.
Pero el trabajo de Ismael Kati, a la postre continuador de la tarea, no había
hecho más que empezar. Todo lo recuperado se instaló hace años
en un edificio poco acondicionado, donde los libros se deterioraban con rapidez.
Ismael decidió entonces recurrir a la tierra de sus antepasados, España,
en busca de ayuda. Se dirigió primero a la Junta de Castilla-La Mancha
y luego, ante la indecisión de sus políticos, al gobierno de Andalucía.
Por fin, ante la presión de un grupo de intelectuales como Saramago,
Goytisolo o Muñoz Molina, encabezados por José Angel Valente,
la Junta de Andalucía se comprometió a facilitar todo lo necesario
para la creación de una nueva biblioteca en Tombuctú.
on
cada rama de la familia, viajarán partes de la biblioteca como medio
de evitar que los enemigos de la familia la destruyan al completo. Así
podrían perderse algunos documentos, pero otros se salvarían.
La persecución que sufre la familia a fines del siglo XIX hace que el
destino de la biblioteca se pierda en la memoria. Sin embargo la tenacidad de
unos lejanos descendientes de Ali ben Ziyad, Diadié Haidaa y su hijo
Ismael Kati, ha servido para rescatar del olvido este fantástico legado.
Poco a poco, con paciencia de santos y minuciosidad detectivesca, han recorrido
toda la geografía del Níger, aldea por aldea, hurgando en la memoria
y en los rincones olvidados de cada pariente o amigo próximo, hasta recuperar
miles de legajos y manuscritos, almacenándolos de nuevo en Tombuctú.
Pero el trabajo de Ismael Kati, a la postre continuador de la tarea, no había
hecho más que empezar. Todo lo recuperado se instaló hace años
en un edificio poco acondicionado, donde los libros se deterioraban con rapidez.
Ismael decidió entonces recurrir a la tierra de sus antepasados, España,
en busca de ayuda. Se dirigió primero a la Junta de Castilla-La Mancha
y luego, ante la indecisión de sus políticos, al gobierno de Andalucía.
Por fin, ante la presión de un grupo de intelectuales como Saramago,
Goytisolo o Muñoz Molina, encabezados por José Angel Valente,
la Junta de Andalucía se comprometió a facilitar todo lo necesario
para la creación de una nueva biblioteca en Tombuctú.


