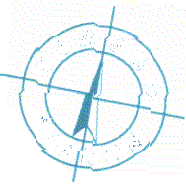Al
norte de Cuzco, camino de Machu Picchu, se encuentra una
de las localidades más visitadas de la cultura
incaica, Ollantaytambo. No todos los visitantes conocen,
sin embargo, que en ella se encuentra quizá la
representación más genuina de Viracocha,
el dios supremo creador del mundo. Según la mitología
andina Viracocha había surgido del lago Titicaca,
y después de crear el sol, la luna, las estrellas
y los hombres peregrinó hacia el norte hasta perderse
en el mar.  En
su peregrinaje fue civilizando a la humanidad, y al llegar
a un lugar llamado Tambo el señor del lugar le
acogió y dió posada. Antes de seguir viaje
dejaría allí su báculo, y las gentes
del lugar habrían guardado su imagen en la montaña.
Otra versión del mito indica que Viracocha llegó
a Tambo y allí quedó para siempre hecho
piedra. Y otra más que no fue Viracocha, sino un
enviado suyo, Wiracochán o Tunupa, quien viajó
por el mundo y el que visitó Ollanta.
En
su peregrinaje fue civilizando a la humanidad, y al llegar
a un lugar llamado Tambo el señor del lugar le
acogió y dió posada. Antes de seguir viaje
dejaría allí su báculo, y las gentes
del lugar habrían guardado su imagen en la montaña.
Otra versión del mito indica que Viracocha llegó
a Tambo y allí quedó para siempre hecho
piedra. Y otra más que no fue Viracocha, sino un
enviado suyo, Wiracochán o Tunupa, quien viajó
por el mundo y el que visitó Ollanta.
Allí
está, a mitad del cerro Pinkuylluna, frente a la
fortaleza, a la altura de los supuestos almacenes tallados
en la montaña. Sus cejas arqueadas y la boca entreabierta
le dan un aire de titán furioso que no pierde de
vista a su pueblo. Si hemos de hacer caso a la mitología,
este retrato de Viracocha sería el símbolo
religioso que otorgaría carácter sagrado
al valle del Urubamba, corazón del mundo inca.
De este a oeste, junto al curso del río o en los
montes que lo bordean, el valle está repleto de
lugares con significación mitológica, según
la cultura tradicional andina. A veces la imaginación
o la espiritualidad de quien cuente la historia exageran
el simbolismo de un lugar u otro.
El viajero,
un tanto confuso ante la profusión de imaginería
mitológica y alusiones al cosmos, puede terminar
por volverse escéptico, si no lo es de antemano,
pero no dejará pasar la oportunidad de observar
las manifestaciones culturales de origen inca que aún
perviven, y no debe perderse los enclaves curiosos y hasta
enigmáticos del valle sagrado, que a veces se esconden
en las inmediaciones de los reclamos turísticos,
un poco disimulados a la vista de los grupos tumultuosos.
El
mismo Ollantaytambo guarda alguno de ellos. El principal
es el propio pueblo de Ollanta, a los pies de la fortaleza.
Los edificios y las calles mantienen la traza urbana de
la construcción inca original, y las casas se agrupan
entorno a patios llamados “canchas”, un nombre
igual al que dan los andinos a los granos de maíz
tostado. Caminar por sus calles transporta al pasado,
pues los muros de bloques poligonales, las puertas de
entrada a las “canchas” y la distribución
de las calles han sufrido muy pocas modificaciones desde
tiempos del Tahuantinsuyu. La forma trapezoidal alargada
del grupo de calles antiguas visto desde lo alto de la
fortaleza recuerda a una mazorca de maíz gigante,
y alguien ha querido ver en cada una de las manzanas de
casas agrupadas alrededor de una “cancha”
una simulación de un grano de esa mazorca. Según
esto los incas habrían construido una ciudad dedicada
al maíz junto a la fortaleza de Ollanta. Al fin
y al cabo esa era la producción principal de la
comarca y podría tener sentido, en el mundo simbolista
andino, crear una población alegórica del
sustento básico.

Sea como fuere, recorrer estas calles, y curiosear en
algún patio con respeto si se presenta la oportunidad,
ofrecerá una visión del mundo andino mucho
más genuina que los mercados o las ruinas de mayor
renombre.

Una
vendedora de anticuchos que pela papas al sol otoñal,
dos cholas que regresan cargadas a sus “canchas”
entre los robustos muros poligonales, una puerta trapezoidal
al modo inca, todo se alía creando una atmósfera
de quietud donde el tiempo parece ralentizado desde hace
cientos de años.
Hay quien considera
el Tambo de Ollanta el pueblo de mayor carácter
inca. Por cierto, para los incas un tambo era un almacén
o casa de postas en los caminos reales. Y quedan unos
cuantos distribuidos por la geografía andina.
A poca distancia del pueblo de Urubamba, a unos seiscientos
metros sobre el valle, está la pampa de Maras,
y en un extremo de ella el enclave de Moray. No es fácil
definir el sitio, pues diciendo que es un conjunto de
plazas concéntricas aclararíamos poco, y
llamándolo terrazas circulares rehundidas solo
explicaríamos parte de lo que se ve allí.
Aprovechando los desniveles del terreno los incas excavaron
una serie de plataformas escalonadas similares a terrazas
de cultivo, pero agrupadas en círculos concéntricos,
y en algunos casos comunicadas por plazas en niveles intermedios.
Se
ha hablado de una función ritual, asociada a festividades
relacionadas con el ciclo agrícola. Y se ha usado
la versión de terrazas de cultivos experimentales.
Esta última idea, que tiene en cuenta las peculiaridades
climáticas y geográficas del lugar, parece
ser la más aceptada. Las terrazas concéntricas
se hunden en el terreno como un embudo, y su forma habría
servido para conseguir condiciones de temperatura y humedad
distintas en cada nivel. Una suerte de laboratorio agrícola
inca a casi 3.500 m de altitud en el que probar la adaptación
de diferentes cultivos. Algunos investigadores quieren
ver en este lugar la raíz del desarrollo de las
variedades de maíz andinas: una vez probadas aquí
cuales eran las condiciones más idóneas
de altitud, orientación y humedad para cada semilla
solo había que buscar el terreno idóneo
para cultivarlas a mayor escala. Quizá no solo
se plantaba maíz; podemos pensar también
en los innumerables tipos de tubérculos, adaptados
maravillosamente a la climatología y altitud de
cada rincón de los Andes. Es posible que el estado
inca, del que se sabe con certeza que estaba muy bien
estructurado, dedicase recursos al estudio de una especie
de ingeniería agrícola precolombina. Pueden
verse todavía restos del sistema de riego.

En las inmediaciones una quebrada que vierte hacia el
valle del Urubamba guarda otro tesoro. El suelo gris,
cubierto de ichu amarillento o de rocas, se vuelve blanco
de repente. En un día de sol incluso duelen los
ojos. El asombro es mayúsculo pues lo que asoma
al empezar la quebrada es sal, montones de sal. Decenas
de albercas salobres en formación rigurosa cubren
una ladera recogiendo el poco agua que surge de un manantial
caliente. Las salinas de Maras, explotadas desde antes
de la conquista, sirvieron a los incas para intercambiar
productos con tribus remotas, sobre todo de la zona selvática.
En la actualidad se mantiene la producción y se
comercializa en formas diferentes, no solo como sal de
uso alimentario.
Los
nativos de la región contaban hace años
una anécdota al respecto de estas sales. Tiempo
atrás unos funcionarios internacionales recomendaron
al gobierno peruano añadir yodo a la sal de Maras,
siguiendo el modelo utilizado con otras sales no marinas.
En unos años se detectaron problemas de excesivo
yodo en los habitantes del Valle Sagrado. La razón
no era una sobredosis en el tratamiento de la sal, sino
lo innecesario del tratamiento mismo. Al parecer algunos
productos agrícolas del altiplano contienen yodo
suficiente para paliar la carencia de la sal. De hecho
los casos de hipertiroidismo son muy escasos en la población
local. Para sorpresa de la sanidad académica, en
el Valle Sagrado no valieron las recetas de los galenos.
Los habitantes de la zona presumen con orgullo de que
su tierra les facilita todo aquello que necesitan para
vivir; y tal vez sea cierto.
En
el otro extremo del Valle, en el este, instalado sobre
un cerro que domina parte de la cuenca del Urubamba, la
ciudad de Pisac puede presumir de buena arquitectura.
El barrio Intiwatana es la mejor muestra de ello. Allí
los sillares están ensamblados con tanta precisión
como en Cuzco y las dependencias que aún siguen
en pie muestran tanto las habilidades arquitectónicas
de los incas como su conocimiento de la astronomía.
Pero
más allá de estos detalles, disponibles
en cualquier guía al uso, llama la atención
el conjunto de terrazas de cultivo, o andenes, adaptados
al relieve con delicadeza. Observándolos desde
el camino que bordea la muralla parecen un componente
más del paisaje, como escaleras de gigantes para
descender hasta el río al fondo de un profundo
tajo.

Buscando la
orientación más cálida y abrigadas
por las propias laderas de los cerros, todas las terrazas
a plena producción harían de Pisac un importante
centro agrícola. Sus habitantes aprovechaban al
máximo los recursos de esas laderas escarpadas
gracias a un formidable trabajo de modelado y adaptación
del terreno.
 Los
habitantes actuales, instalados en la villa homónima
junto al río, aún siguen obteniendo buen
fruto de la tierra. El mercado dominical que se instala
en la Plaza Mayor suele ser un goce para los sentidos.
Calabazas gigantes de colores intensos, mazorcas de diez
o quince clases distintas, tomates, cebollas, coles, quínoa
y muchos productos más se exponen en cuidadoso
orden. La vida andina tradicional, apegada a los recursos
de la tierra, sigue presente con fuerza aquí, aunque
por desgracia los puestecillos con baratijas y telas para
los turistas están desalojando poco a poco a los
campesinos.
Los
habitantes actuales, instalados en la villa homónima
junto al río, aún siguen obteniendo buen
fruto de la tierra. El mercado dominical que se instala
en la Plaza Mayor suele ser un goce para los sentidos.
Calabazas gigantes de colores intensos, mazorcas de diez
o quince clases distintas, tomates, cebollas, coles, quínoa
y muchos productos más se exponen en cuidadoso
orden. La vida andina tradicional, apegada a los recursos
de la tierra, sigue presente con fuerza aquí, aunque
por desgracia los puestecillos con baratijas y telas para
los turistas están desalojando poco a poco a los
campesinos.
Un
motivo más se une al del mercado para que el domingo
sea el mejor día para visitar Pisac, la misa quechua.
El oficio se hace en la lengua nativa, y con todo el aderezo
que ha pervivido durante más de 500 años
de sincretismo entre la religión de los apus y
la Pacha Mama y el cristianismo. A la iglesia acuden los
alcaldes de Pisac y los pueblos de los alrededores, vestidos
con sus mejores galas, y al terminar la ceremonia el sacerdote
les recibe en el patio de la iglesia como muestra de cortesía
mutua. Un grupo de niños ataviados con trajes tradicionales
canta y toca unas enormes conchas.
Los
alcaldes portan sus bastones de mando y se cubren la cabeza
con unos sombreros negros similares a grandes escudillas.
Todo transcurre con pocas palabras, condición clásica
del carácter andino, dichas todas en quechua, eso
sí. El rito mantiene vivos muchos rasgos de la
cultura andina
y esperemos que la influencia de la globalización
y el turismo no los hagan desaparecer.
 |
Texto y fotos:
Jesús Sánchez Jaén
|