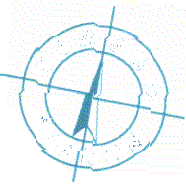 |
EL HAURAN | ||||||
| VIAJES Y VIAJEROS |
|
|
A medio centenar de kilómetros al sur de Damasco el paisaje se vuelve pedregoso y oscuro. Numerosas colinas cenicientas se elevan entre fértiles cultivos, y poco a poco el escenario va colmándose de bloques basálticos, negros cual carbones de un primigenio fuego ya extinguido. Los restos de vetustas coladas volcánicas forman la Ledja o llanura basáltica, que precede al pequeño macizo montañoso conocido como Jebel al Arab o Jebel Druze, la montaña de los drusos, pues aquí vive la mayor comunidad drusa de Siria. Fue precisamente el duro y resistente basalto el que propició la construcción de una peculiares ciudades en esta región. En efecto, la firmeza de las rocas magmáticas, unida a la fertilidad de las cenizas volcánicas, facilitó los asentamientos humanos desde tiempos antiguos. Ya los nabateos, en el siglo I a.C., apreciaron el valor de la región y la incorporaron a su reino. Poco tiempo después los romanos instalaron en Bosra la capital de la provincia de Arabia. Bajo la estela de ésta urbe se cobijó un puñado de ciudades que conservan en la actualidad muestras del paso de diferentes dominadores (nabateos, romanos, bizantinos, árabes...) y todas con el sello unificador del basalto teñido por la pátina del tiempo.
Bajo el reinado de Trajano la ciudad, como capital provincial, albergó una legión y fue dotada de numerosos edificios públicos (termas, templos, arcos triunfales...) embellecidos con motivo de la visita de Adriano en 129 d.C., momento al que puede corresponder la construcción del gran teatro. Al menos 6.000 espectadores podían contemplar espectáculos de toda índole sobre un escenario decorado por columnas corintias de granito rosa y de mármol, que destacan sobre el negro omnipresente de la piedra volcánica. Al exterior el edificio clásico desaparece envuelto en los muros de una fortaleza ayyubida del siglo XIII creando una simbiosis perfecta: la fortaleza se sirve de la estructura de la cavea para soportar el peso de la muralla, y el teatro se ha aprovechado de la protección que ofrecen los gruesos muros defensivos para perdurar a través de los siglos casi en su totalidad. Bosra incita al paseo, a caminar entre descomunales arquitrabes, capiteles al alcance de la mano y columnas de factura esbelta, todo ello distribuido junto a casas habitadas de continuo desde hace al menos 19 siglos. Porque lo más peculiar de esta región no son los restos arqueológicos de calidad heterogénea, sino comprobar que sus ciudades antiguas están aún vivas, y además muchos de los edificios construidos en tiempos clásicos siguen en uso. El pavimento que soporta los pasos de las gentes del siglo XXI en las calles más céntricas es, con frecuencia, el mismo colocado bajo la dirección de los ediles de Roma, y muchas casas fueron antes hogares de libertos, taberneros, pistores, frumentarios, lavanderas, que charlaban junto a negros capiteles coríntios en griego koine o en arameo siriano tal como hoy se hace en árabe. Una puerta monumental y un arco de triunfo romanos son mudos ejemplos de esta pervivencia. La primera es llamada por los sirios Bab al Hawa (Puerta del Viento), y era la puerta oeste de la polis grecorromana; el segundo se erigió en honor de la III Legión Cirenaica en el siglo II d.C. y los lugareños la conocen como Bab al Candil (Puerta del Candil).
Siguiendo las calles empedradas hacia el este y dejando atrás las termas y el arco nabateo, en ese orden, una pequeña plazoleta da a dos edificios bizantinos, la catedral, del siglo VI, y la basílica, salón de justicia en origen (s. III d.C.) e iglesia cristiana después. La leyenda asociada a ésta da cuenta del fenomenal cruce de culturas vivido en el Hauran durante siglos: dícese que el monje Bahira, un santón nestoriano del siglo VII, se encontró un día con una caravana de gentes del desierto, que llegaban a Bosra. Asombrado observó cómo un joven que iba en la caravana parecía estar acompañado por una pequeña nube que le protegía del sol abrasador allá donde fuese. Entonces recordó un antiguo texto que auguraba la aparición de un profeta entre los árabes, alguien elegido por Dios. Se acercó a conversar con el joven, llamado Muhammed, y descubrió en él al prometido por la tradición. Los nestorianos aseguran que gracias a aquel encuentro el Corán está trufado de influencias cristianas y de la ley mosaica. Varias mezquitas esparcidas entre los restos romanos ocupan solares de viejos templos e iglesias, y en ocasiones además reutilizan paramentos y columnas. Sus minaretes, con forma de pequeñas torres medievales, recuerdan inquietantemente a los campanarios paleocristianos. No en vano por estas regiones comenzó a avanzar el Islam a costa del Bizancio cristiano. Muy cerca de Bosra, a solo unos 40 km. al noreste, la apacible comunidad drusa mantiene habitada una de las ciudades de la Decápolis grecorromana, Qanawat. Cuesta imaginar, caminando por el pequeño conjunto de calles de casas bajas, con aire tranquilo y de arquitectura poco agradable, que esta población en las faldas del Jebel Druze tratase de igual a igual a lujosas urbes como Damasco, Jerasa o Philadelphia (Ammán), pero debemos suponer que su importancia no se cifraba en el comercio o en las obras públicas, como en el caso de las demás, sino en la agricultura. Poco es lo que queda de tiempos romanos en Qanawat. Lo más interesante un conjunto de dos basílicas del siglo II d.C. transformadas en iglesias paleocristianas, lo que se conoce como el Seraya, o palacio. Están enclavadas en lo que debió ser el ágora de la ciudad. La decoración se limita casi exclusivamente a unos relieves de parras y racimos de uvas en la entrada, quizá como recuerdo de uno de los principales cultivos de la zona. Callejeando por las calles empinadas es fácil encontrarse columnas dispersas, pertenecientes a varios templos, y fragmentos de un odeón y un ninfeo. Por supuesto Qanawat, o Septimia Canatha, como la llamaban los romanos, no debió ser nunca una gran metrópoli, sino más bien un pequeño municipio, pero formar parte de una federación con cierto grado de autonomía le permitió la prosperidad necesaria para construir algunos edificios públicos dignos, quizá siguiendo las influencias de las ciudades vecinas. La
pequeña carretera que comunica la región con Damasco aún
depara más sorpresas. A menos de 20 km hacia el norte, entre las primeras
casas de Shahba, se aprecian los paramentos de una puerta amurallada. La plataforma al aire libre parece haber sido un santuario dedicado al culto imperial, o a los dioses tribales de Filipo; y el templo es un pequeño espacio cuadrado, decorado al exterior solo por pilastras con capiteles jónicos, y con nueve nichos en el interior donde se colocarían estatuas de la familia del gobernante. El edificio es tan sencillo que resulta difícil asegurar su función, y mientras algunos historiadores aseguran que fue un templo dedicado a Julius Marinus, padre de Filipo, por el nombre que aparece en unas inscripciones en griego junto a la puerta, otros proponen interpretarlo como una tumba monumental. Pero ¿olvidan estos últimos que en el mundo antiguo las tumbas se colocaban siempre extramuros?, ¿o acaso por pertenecer a una familia de árabes puede suponerse que no se cumplía con los preceptos ancestrales?. Sea templo o mausoleo, lo cierto es que aporta un carácter religioso a la solución urbanística adoptada para cerrar el foro por el sur. Otra de esas callecitas llenas de encanto, con una sencilla tienda donde puede encontrarse toda suerte de antigüedades y algún incipiente mercadeo de recuerdos para turistas, lleva al teatro. Tan diminuto que parece casi de fantasía, su cavea está muy bien conservada y carece casi por completo de decoración. Hasta ahora no se conoce ningún teatro de construcción posterior en toda Siria, por lo que le cabe el dudoso honor de haber sido el último edificado bajo dominio romano, y quizá el menos utilizado, si pensamos que la ciudad prácticamente se abandonó a la muerte de Filipo. ¿Daría tiempo, en sus 5 años al frente de los destinos del imperio, para que se representasen en Shahba algunos de los dramas clásicos? ¿o tal vez solo sirvió para albergar algún festejo con motivo de la visita del insigne patrono e hijo de la ciudad?. Contemplando la pequeña escena desde cualquiera de los asientos de la cavea se comprende que el intento de crear una urbe digna de un emperador quedó en una tentativa loable de transportar a Arabia las formas de la corte, pero es posible que nunca cuajase salvo en los parientes más inmediatos de Filipo.
Para saber más * Libros: - BURNS, ROSS, Monuments of Syria, Londres, 1992.
|
 Bosra
quizá sea la que reúne en su interior la mayor gama de edificios
pertenecientes a distintos períodos históricos. La puerta nabatea,
los arcos de triunfo romanos, las mezquitas omeyas, los baños mamelucos
y, por supuesto, el teatro, muestra singular de la pervivencia y reutilización
de la arquitectura a lo largo de los siglos. Mencionada ya en los registros
oficiales de la XVIII dinastía egipcia, con el nombre de Busrana, alcanzó
gran importancia al final del reino nabateo, cuando el rey Rabel II la convirtió
en su capital. De esa época solo resta un precioso arco triunfal (s
I d.C.) cuyos sencillos capiteles y nichos semicirculares recuerdan los edificios
más peculiares de
Bosra
quizá sea la que reúne en su interior la mayor gama de edificios
pertenecientes a distintos períodos históricos. La puerta nabatea,
los arcos de triunfo romanos, las mezquitas omeyas, los baños mamelucos
y, por supuesto, el teatro, muestra singular de la pervivencia y reutilización
de la arquitectura a lo largo de los siglos. Mencionada ya en los registros
oficiales de la XVIII dinastía egipcia, con el nombre de Busrana, alcanzó
gran importancia al final del reino nabateo, cuando el rey Rabel II la convirtió
en su capital. De esa época solo resta un precioso arco triunfal (s
I d.C.) cuyos sencillos capiteles y nichos semicirculares recuerdan los edificios
más peculiares de 
 Son parte de la entrada a la que fue la ciudad de Philippopolis, municipio
romano creado sobre una pequeña villa cuando uno de sus habitantes alcanzó
la dignidad imperial. El general Filipo, conocido como “el árabe”
por ser originario de una tribu de la provincia de Arabia, llegó al
trono en 244 d.C. y poco después puso en marcha la construcción
de la ciudad que lleva su nombre. Por la traza hipodámica, fácil
de apreciar en sus calles distribuidas en cuadrícula, y las técnicas
constructivas (uso del hormigón y cubiertas abovedadas) se nota la diferencia
con las otras ciudades negras, donde predominan los techos de lajas de basalto
y las calles más laberínticas. La intención de Filipo
parece haber sido crear una suerte de “sede imperial” en su tierra,
una pequeña urbe con el esquema romano donde se alojasen sus parientes
y seguidores más apreciados y donde se recordase su figura. Por desgracia
el emperador árabe sufrió el destino habitual de muchos emperadores
del convulso siglo III, y solo 5 años después de alcanzar el
trono fue asesinado cerca de Verona. En ese poco tiempo la ciudad solo había
comenzado a tomar forma, con unos cuantos edificios públicos y privados
encerrados por una muralla que se cruzaba en dos puertas de tres arcos, al
norte y al sur del enclave, sobre la vía que comunicaba con Damasco
y Bosra respectivamente. Aún así causa una sensación extraña
deambular por uno de los decumanos, el que lleva al foro, y contemplar, a ambos
lados de la calle, casas que parecen contener negocios de los que en cualquier
momento saldrá un vendedor ofreciendo su mercancía ataviado con
un manto corto y hablando en griego al visitante. A mano derecha surge alguna
pequeña escultura junto a las columnas esbeltas de un templo corintio,
que se hiergen orgullosas superando el estado de abandono general. Un centenar
de metros más allá la calle desemboca en una pequeña plaza
rodeada de edificios de claro carácter romano. De derecha a izquierda,
una suerte de palacio, un recinto abierto elevado sobre una plataforma con
un nicho en el centro, y un minúsculo templo, todo ello tan oscuro como
el pavimento del foro. Bajo un ala del palacio la calle continúa hacia
el oeste por un pasadizo encantador.
Son parte de la entrada a la que fue la ciudad de Philippopolis, municipio
romano creado sobre una pequeña villa cuando uno de sus habitantes alcanzó
la dignidad imperial. El general Filipo, conocido como “el árabe”
por ser originario de una tribu de la provincia de Arabia, llegó al
trono en 244 d.C. y poco después puso en marcha la construcción
de la ciudad que lleva su nombre. Por la traza hipodámica, fácil
de apreciar en sus calles distribuidas en cuadrícula, y las técnicas
constructivas (uso del hormigón y cubiertas abovedadas) se nota la diferencia
con las otras ciudades negras, donde predominan los techos de lajas de basalto
y las calles más laberínticas. La intención de Filipo
parece haber sido crear una suerte de “sede imperial” en su tierra,
una pequeña urbe con el esquema romano donde se alojasen sus parientes
y seguidores más apreciados y donde se recordase su figura. Por desgracia
el emperador árabe sufrió el destino habitual de muchos emperadores
del convulso siglo III, y solo 5 años después de alcanzar el
trono fue asesinado cerca de Verona. En ese poco tiempo la ciudad solo había
comenzado a tomar forma, con unos cuantos edificios públicos y privados
encerrados por una muralla que se cruzaba en dos puertas de tres arcos, al
norte y al sur del enclave, sobre la vía que comunicaba con Damasco
y Bosra respectivamente. Aún así causa una sensación extraña
deambular por uno de los decumanos, el que lleva al foro, y contemplar, a ambos
lados de la calle, casas que parecen contener negocios de los que en cualquier
momento saldrá un vendedor ofreciendo su mercancía ataviado con
un manto corto y hablando en griego al visitante. A mano derecha surge alguna
pequeña escultura junto a las columnas esbeltas de un templo corintio,
que se hiergen orgullosas superando el estado de abandono general. Un centenar
de metros más allá la calle desemboca en una pequeña plaza
rodeada de edificios de claro carácter romano. De derecha a izquierda,
una suerte de palacio, un recinto abierto elevado sobre una plataforma con
un nicho en el centro, y un minúsculo templo, todo ello tan oscuro como
el pavimento del foro. Bajo un ala del palacio la calle continúa hacia
el oeste por un pasadizo encantador. 
